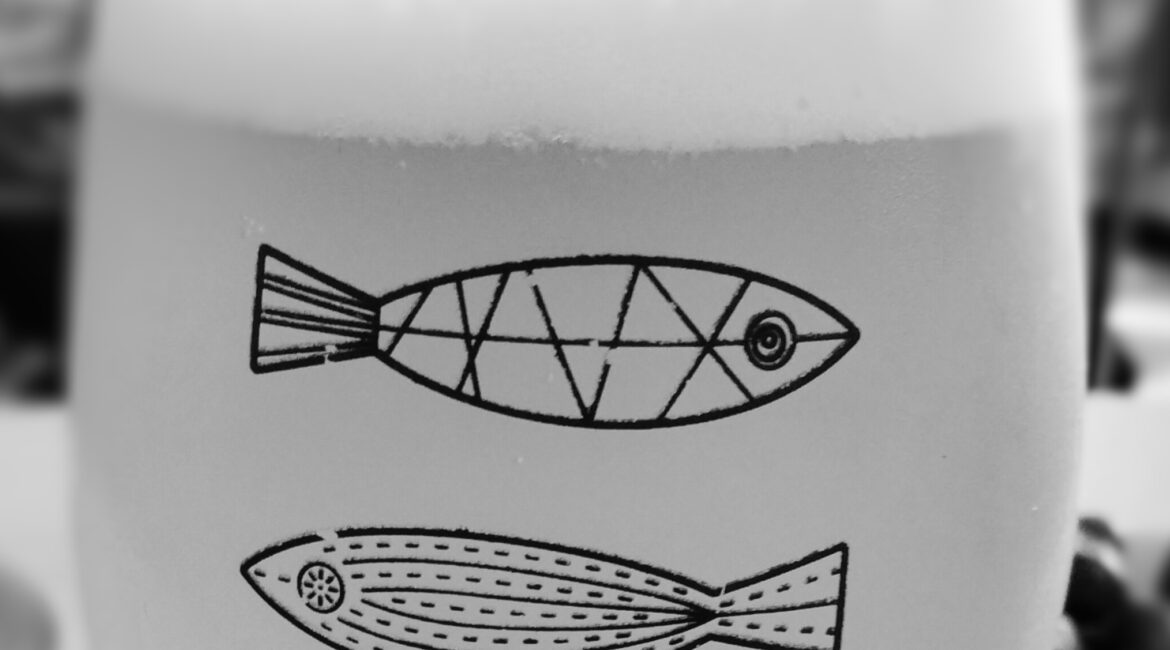Siempre que me he comido un plato de mejillones he pensado que habían sido pescados en aguas cercanas a la costa atlántica por pescadores que, arrancándolos de las rocas sin remordimientos ni contemplaciones, los depositan con los mismos modales en cajones grandes de plástico que arrastran hasta un camión preparado para su transporte y que, como mucho, son ligeramente limpiados en el mismo para llegar medio decentes a los distintos mercados, bares, restaurantes y lonjas del Estado. Mientras tanto hace viento y, las gaviotas, gritan. Esas son las cosas que, como romántica, me siguen pasando.
Sin embargo, desconocía el cultivo del mejillón llevado a cabo, a propósito, por el ser humano. Se ve que les ponen una especie de cuerdas largas para criarlos en pleno Mar Atlántico y cada una de ellas acaba configurando un ecosistema particular en el que habitan distintos mejillones. Los hay más cercanos a la costa y más alejados, esa diferencia provoca dos tipos de moluscos muy distintos: los mejillones franceses y los mejillones gallegos. Es una pena que la palabra mejillón sea una palabra fea, «molusco» me gusta más, pero hay que ir venciendo la presión estética.
El mejillón francés -que no el gallego- es un molusco que también se cultiva en el Atlántico, pero más alejado de la costa gallega. En cuanto a la forma, es más alargado que el mejillón gallego, diría que hasta más pequeño, y su sabor es más suave. La textura de la carne es más firme que la de su versión gallega.
Uno de los camiones que salió desde la costa gallega, pero que había cogido los moluscos (a veces no tengo remedio) en aguas más alejadas de la costa, se dirigió un viernes cualquiera hacia la costa mediterránea, concretamente hasta Valencia. Y allí, empezó a repartir en distintos bares, restaurantes y mercados. Yo creo que, como mínimo, uno de los ecosistemas de las aguas profundas atlánticas, entero, fue a parar al Bar Cabanyal.
Ese bar está, como se puede suponer, en el Barrio del Cabanyal, uno de los cuatro distritos o barrios marítimos de Valencia, mi ciudad del mundo favorita. Dicen -ahora- que es un barrio de contrastes; de la Malva -otro de los cuatro barrios marítimos valencianos- todavía no lo dicen, pero tiempo al tiempo. Pues uno de sus bares se llama «Bar Cabanyal», o sea, hay muchos bares en el barrio, pero sólo uno que se llama Cabanyal, pero sí, hay otro que se llama El Kabanyal. Cosas de la vida. Pero, creo que, el Bar Cabanyal, aquel viernes 13 recibió a primera hora de la mañana un buen puñado de moluscos de los franceses. Sin entrar a divagar acerca del derecho humano a cultivar en masa seres vivos con sensibilidad para el consumo y placer humano, diré que aquellos moluscos, simplemente fueron cocinados por alguien que, en su camiseta, llevaba un buzo ilustrado. La diferencia entre un dibujo y la ilustración es que el dibujo no necesita contexto, pero sí la ilustración. Yo entiendo que si el cocinero y propietario del bar Cabanyal, dedicado a las «cositas del mar» lleva un buzo en su camiseta dibujado, no es por casualidad. Podemos hablar acerca de si la ocurrencia es propia de una persona macabra o más bien romántica, pero una cosa está clara: lo de la camiseta es una ilustración.
Fuera de bromas, hasta los vasos llevaban ilustrados peces en color azul y formas geométricas. Peces satisfechos que no han sido pescados por humanos sin discernimiento ni culpa y que pueden vivir felices estampados contra el cristal porque sólo están vivos cuando les miras. Cuando les miras pueden hasta cobrar significados varios. En mi caso, mientras esperaba, veía cómo un pez iba en la dirección contraria del otro y, a pesar de ello, estaban condenados a coexistir en el mismo vaso. Una especie de pecera en la que viven peces que no saben que viven y en la que se cruzan, pero cada cual va por su lado. Uno miraba en la dirección contraria del otro. Uno más cruzado por dentro con líneas rectas y el otro más punteado. Creo que el de las líneas posee un vigor que el otro desconoce. Y que el de los puntos habita una templanza que el otro todavía no ha experimentado. Quede claro que van en dirección contraria (por ahora).
Volviendo al tema del relato que nos ocupa, este bar no es uno de esos bares que ha abierto ahora que está el barrio de moda, no. Está de antes. Ese bar apostó por ese barrio y con esas maneras (sin carta y todo del mar) antes de que el barrio fuera frecuentado por gente externa al barrio. No sabemos si tuvo la suerte o la desgracia de elegir un barrio que iba a petarlo poco después, pero así fue. A veces creo que las cosas te salen bien cuando las eliges desde un adentro plagado de ilusión, convicción y desprovisto de titubeos. El caso es que le fue tan bien al propietario, cuyo nombre de momento desconozco, que ahí sigue, como mínimo una década después de aquel impulso clarividente.
Aquellos mejillones que fueron cocinados no sé cómo pero de forma muy distinta a los que acostumbro a comer llegaron a una mesa cualquiera, un viernes 13, sin tener ni puta idea de por quién iban a ser devorados y sin tener, de hecho, opción a saberlo. ¿O sí? ¿Quién sabe cuándo muere lo que ya ha muerto?
Yo no había estado nunca en aquél bar, pero había una reserva para dos hecha a nombre de alguien al que ni siquiera conocía y con quien compartiría mesa. Mientras esperaba tomando una cerveza, observaba a los peces y ellos me observaban a mí sin caer en la cuenta de todo lo que vendrían a decirme y hacerme después. Por suerte, pude esperar tranquila, percibiendo una sensación de parsimonia producto de la falta de expectativas y de ilusión digno de admiración y tan impropio de mi. Claro, estaba a punto de cumplir los treinta y cinco. Y ya se sabe que cuando pasas de los treinta, es probable haberse desgastado emocionalmente a tal punto que una pierde la ilusión y las ganas de encontrarse con alguien nuevo que estimule sus ganas de saber más acerca de él. Así que agradecida por la sensación de tranquilidad y confianza en mí misma, esperé, sin embargo, con burbujas en el estómago procedentes de otra época que creía haber dejado atrás. Lo que decía, ¿Cuándo muere en realidad lo que ha muerto?
Cuando llegó, me arrepentí de no haber escogido ni la ropa que llevaba puesta, ni las bragas; sin embargo, me prometí sobrevivir con la misma actitud de confianza en la vida con la que había llegado hasta allí. Me resultó demasiado fácil que la confianza, lejos de desfallecer, se encendiera.
Los mejillones, aquel viernes 13, compartieron mesa con calamares y albóndigas de bacalao. Nadie sabe si alguno de esos peces -ya sea el calamar o el bacalao- coincidieron husmeando en los ecosistemas del mismo mejillón que estaba situado a la esquina del plato y que sería arrojado a la basura porque sus comensales no lo han escogido antes de que se fueran por las ramas. El caso es que, juntos, llegaron a una mesa cualquiera de dos comensales. Uno sabía ser faro sin saber que sabía y la otra había llegado a puerto siendo de día.
Los peces del vaso que, en un principio no tenían por qué enterarse de nada, comenzaron a mover sus colitas y yo, que no sabía todavía que mi compañero sería capaz de ver la movida hice como que no veía hasta que , de pronto, dieron un salto al encontrar un faro afuera para quedarse estampados en mi brazo, aunque ya avisé, que yo de faros no sabía, pero era cierto, había ahí a nuestro lado un faro de líneas simétricas y casi perfectas. Yo llego a ser pez y salto también (de alegría).
Los peces, ya acariciándome las pieles, se quedaron conmigo para no perderse jamás ciertas luces que no se encuentran en la pecera de cristal cilíndrica, pero de cuatro putas paredes. Y así me quedé yo con los peces en el brazo, doce cervezas en la barriga y un faro de luces intermitentes que me enciende porque aunque uno sea faro, la otra ha llegado siendo de día.