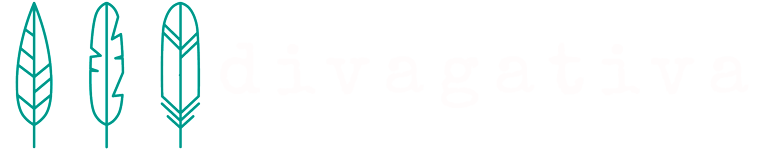Pues eso de atreverse a ser una misma no es tarea fácil, ni siquiera cuando consideras que, al haber descubierto tus límites te conviertes en invencible. No, no es así de fácil.
A dos días de las oposiciones (menos en realidad), siento hipocresía. ¿Dónde estoy haciendo como que me meto? Cuando considero el “no es para tanto” gestáltico, lo relativizo, obvio, pero no es esa, ni ha sido nunca, la versión que me interesa. Opositar no tiene ningún sentido para mí más allá de la posibilidad de acceder a un trabajo que me permita tranquilidad económica, tiempo para viajar y estar entregada a un compromiso del que siento formar parte: la educación. Es verdad que algo de eso corre por mis venas, suelen llamarle “vocación” aquellos que comprenden en términos prácticos este mundo, pero precisamente por eso siento hipocresía tratando de acceder a un puesto de profesora en la educación pública. Sí, me siento comprometida a ello porque creo que mi modo de reunir las herramientas básicas para la comprensión del mundo puede ser útil -en el mejor de los sentidos- para los habitantes de esa etapa secundaria obligatoria, y aún todavía, en la postobligatoria. Sin embargo, el carácter de obligatoriedad tiene dos caras. Por un lado, es esencial si lo que se quiere es una construcción conjunta de esta, nuestra sociedad el “obligar” a los integrantes de la misma a recibir una formación dedicada a ello. Pero sucede que la estructura del sistema educativo no parece corresponder demasiado a las exigencias de tal propósito. Esto no es casualidad, vivimos en los tiempos del discurso, donde ya nos sabemos constructores del mundo que nos rodea, pero sin dar el paso hacia la seriedad que ello implica en la base formativa del ser humano. Así no podemos esperar que tal descubrimiento (el de la libertad humana) reciba aquello que se merece: una educación absolutamente consciente. Algunos sistemas educativos basan su fuerza en las convicciones científicas que dividen el tiempo humano en etapas de diferencia cognitiva. Puede que algo se les haya escapado y que esté causando daños irreversibles. Sin embargo, dado que a nivel práctico, el sistema parece que funcione, cierta comodidad descansa en las salas de profesores y en las aulas de nuestros institutos de educación secundaria silenciando cuestiones como el sentido de su función que, además, para la mayoría no son desgarradoras.
Como ya vengo advirtiendo años atrás, verdaderamente creo que la educación es un gran motor de cambio social. Si la educación pública, gratuita y obligatoria se dedicara a trasmutar los valores que la han presidido desde sus comienzos, pertenecer a ella sería sobradamente un honor. Pero la situación en la educación pública es distinta, tenemos prácticamente tanta diversidad de conceptos de “educación” en un solo centro educativo que mi pertenencia a él me hace sentir enrarecida. Esto sucede tanto por la circunstancia mencionada del sistema como por falta de responsabilidad mía para con él. Trato de dedicarme a algo que exige todo mi compromiso. Planificar las clases en base a aquello por lo que yo creo que ha de servir la educación: pensamiento crítico, libertad. Y sucede que el sistema educativo es anti-libertario todavía y mi incisión en él para tratar de formar parte de la renovación pedagógica que considero necesaria en las aulas, necesita de un auténtico compromiso, de una fundamentación sólida para cada una de mis prácticas y de una convicción tal que permita mi tranquilidad mental. Si alcanzara estas partes fundamentales para mí (un sistema elaborado de fundamento teórico y aplicación práctica que permita la consciencia en el alumnado de qué es la libertad y para ello, contar con el dominio de materiales filosóficos provenientes de toda la historia de la filosofía empezando por el inconsciente), cabría la posibilidad de mi dedicación, consciente y segura de sí, a ello. Pero ahora carezco de todas las herramientas. Sólo cuento con, además de una ligera idea de cómo lo haría, títulos que acreditan mi capacidad para formar parte del sistema a falta de uno que podría convertirme en profesora fija del mismo: superar la fase de oposición a la que me presento pasado mañana. Se llama oposición porque solo se quedarán con la plaza uno de cada tres o cuatro aspirantes que hayan aprobado. Yo ni siquiera estoy para aprobar. Y aquí viene la segunda parte de mi reflexión: mi relación con la filosofía.
Precisamente este diario empezaba el año que comenzaba voluntariamente mi relación con ella, me refiero al primer año de la carrera. Llegué allí con la esperanza de haber conocido un campo de estudio que compartía conmigo inquietudes humanas y que, además, consideraba indispensables para mi vida. Aquella asignatura que había descubierto en el bachillerato parecía ofrecer la brújula que necesitaba (sin haberlo elegido) para vivir. Pero no viví la carrera con esa clara y nítida intención (la de dotarme de las herramientas que me permitieran ser yo y construir las bases para una vida feliz en interacción con los otros), entre otras cosas porque esa intención se relativizó. Fui descubriendo que todo era más complejo de lo que podía llegar a comprender y que, aquello que comprendía no resolvía la cuestión del ser, aunque sí satisfacía reflexiones y tiempo de vida. De hecho, a veces sucedía lo contrario. Llegaba a tal desambiguación de la cuestión del ser que me quedaba huérfana de sentido y no sabía ni qué hacer ni cómo asumir de forma madura esa cuestión: la de ser.
Ser y punto nunca se me ha dado bien porque tengo una exigencia natural por hacer aquello que tenga verdadero sentido. Sin embargo y al mismo tiempo, soy torpe siendo. Hablo de torpeza por falta de seguridad en cada una de mis acciones. Así no hay culminación de la exigencia que me mueve en la vida. Me exijo sentido, pero no tengo un sustrato firme sobre el que dibujarlo. Y si, digamos, la carrera era una de las herramientas que necesitaba para la formación de ese sustrato, lo que ha sucedido es que el sustrato se ha vuelto flácido, deforme, cambiante. Toca tal vez la tarea de admitir que así es ese sustrato. Y que así seguirá siendo. Y que precisamente ahí está la gracia. Pero esta convicción que puedo asegurar aquí y ahora también se vuelve flácida en cuanto cambio de tarea. No hay un elemento constante en mi ser que me permita creer que, en efecto, soy más allá de la duda que me acompaña y va creciendo conmigo dentro.
Así que, siendo honesta conmigo y con el Estado, no debería ni siquiera presentarme a optar a esa plaza. Me tranquiliza saber que no sabré defender mis conocimientos sobre un tema, aunque juegue a ello. Ni sabré hacer con dignidad un comentario de texto, resolver un dilema ético en base a las teorías éticas materiales y formales. Ni de lejos, realizar el análisis conceptual de un término filosófico. Y es que tampoco es eso lo que quiero hacer ahora: explicar un tema, resolver un dilema, comentar un texto, explicar un concepto.
Si me gusta Nietzsche, en parte, es porque siento que de alguna manera me excusa cuando dice que no hay culpa ni redención sino solo inocencia del devenir. Entonces me digo a mí misma: ¿Qué soy yo sino un producto de un devenir azaroso que me supera y que trato de dominar? Sólo soy ese proceso de afirmación que trata de realizarse recordando que está de paso en esta vida y que, al fin y al cabo, hay mil maneras de cumplir con la exigencia de ser una misma (dado que el “una misma” se construye a través de la creación de valores y sentidos) y que, habiendo determinado que el “ser yo misma” ha de partir de cierta seguridad en lo que una hace, no tiene por qué ser, ni de lejos, la docencia de la filosofía en la educación pública el modo. Y de ser así, tal determinación ha de partir de unas convicciones y de una formación que todavía no poseo. Y, ¿por qué otras personas, aspirantes al puesto, sí se sienten preparados a ello? Porque no son como yo. Y eso ya no quiero que sea ni mejor ni peor. Dadas mis circunstancias personales, ejerzo mi libertad en otra dirección.
¿Significa eso que no voy a presentarme al examen? De momento no, asistiré por no tener que justificar las razones de mi no asistencia a personas como mis padres o compañeros de trabajo. Puede que el año que viene siga trabajando y siga ya no buscando, sino construyendo, esa seguridad desde la que vivir con cierto grado de tranquilidad emocional.
Para ello los pasos siguientes consisten en comenzar a actuar en base a ciertos descubrimientos del año, un año muy removido emocionalmente que, necesariamente, dará a luz a cierta “evolución” vital si me dispongo a tenerlos en cuenta.
No será hoy cuando trate de enumerar cada descubrimiento o cada revolución, pero sí que trataré de utilizar, como otras veces, este diario para organizarme y saber qué hacer en base a ellos, a partir de ahora. Solo puedo intentar actuar en base a estos descubrimientos sabiendo que la correspondencia entre el pensar y el ser, puede no darse por esa misteriosa relación que se llevan. Más bien, trataré de “evolucionar” psicológicamente para aumentar mi paz, mi estabilidad mental, mi disfrute en este paso por la vida, mi seguridad.
Que mi cuerpo necesita movimiento para que mis neuronas sean ágiles es algo que siempre he sabido pero que nunca me he atrevido a obedecer, por pereza la mayoría de las veces, aunque últimamente por tratar de “aceptarme tal y como soy”. No, no sale bien…más que aceptarme he de construirme. Si no me muevo, me inhabilito. Pero moverme me cuesta porque estoy cansada existencialmente. Cambiar eso es tarea actual. Volver a correr con seriedad, estirar y bailar. De hecho, lo necesito para llegar a las clases presenciales del postgrado al que me he inscrito con la confusa convicción de haber encontrado una nueva posibilidad de dedicación laboral más acorde a mis intereses: psicoterapias corporales a través de la danza. Sí, ¿eh? Tiene buena pinta y me saca una sonrisa que lo invade todo y unas fuerzas que pueden ser motor de esa “vuelta al deporte”. Más que volver al deporte, debo iniciarme en él. Cuando lo he hecho nunca ha sido de manera estable. Ahora quiero estabilidad en ello, me lo exijo como condición mínima de construcción de mí misma. Salud física, actividad, movimiento y consciencia. Soy yo la que se pone las barreras psicológicas. El cuerpo responde. Falta entrenar. Aunque suelo salir a la montaña últimamente, lo hago más como forma de desconexión y de conexión con la parte natural de mi ser que como forma de crecimiento personal. Voy a hacer deporte porque eso me hace sentir bien y no lo abandonaré porque es la mínima base que sé que necesito para sentirme bien conmigo misma. Una conexión psicofísica urgente. Montaña y yoga, meditación, consciencia, intención, visión, confianza.
En segundo lugar, urge la estabilidad en mi dieta alimentaria. Igual no como nada que un día como paella y ceno pizza. Quiero estabilidad en eso también porque acompañado del ejercicio, será una salud física necesaria desde la que ejercer mi personalidad.
En tercer lugar, quiero hacer una limpieza en casa, deshacerme de aquello que no necesito, regalarlo, donarlo, tirarlo. Quiero quedarme con aquello que tiene sentido, con aquello que necesito para ser. Hacer esta tarea me enfrentará a la reflexión acerca de qué es aquello que de verdad necesito de la filosofía, de mi estantería, de mis cajones, de mis armarios. Y resolveré con ello parte del conflicto.
En cuarto lugar, quiero hacerme una lista de todo lo que he dejado para “cuando termine el examen”: la memoria del curso, escribir a Carlos y a Sara, hacerle un regalo a Gabriela, limpiar la furgoneta, prepararla para el verano con su cama y sus cortinas, tapar la mariposa del estudio, vaciar la habitación de invitados para convertirla en otro espacio, transcribir “la novela” para buscar los fundamentos teóricos que necesito para su correcto desarrollo, establecer una rutina de trabajo para con la escritura, vivir ese equilibrio.
Por último, diseñar el horario que me permita hacer todo eso que sé que necesito para hacer de mí lo que decido y con lo que aún no me he comprometido.
Abandono el escrito aquí para planificar concretamente las próximas semanas en una hoja aparte de color verde.